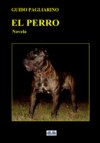Читать книгу: «La Furia De Los Insultados»
Guido Pagliarino
La Furia de los Insultados
Novela histórica
Copyright © 2018 Guido Pagliarino - All rights reserved
Book published by Tektime
Tektime S.r.l.s. - Via Armando Fioretti, 17 - 05030 Montefranco (TR) - Italy
Guido Pagliarino
La Furia de los Insultados
Novela histórica
Distribución Tektime
Copyright © 2018 Guido Pagliarino
Traducción del italiano al español de Mariano Bas
TÃtulo de la obra original en italiano: âLâira dei Vilipesiâ.
Ediciones de la novela en italiano:
Libro electrónico (e-book) en diversos formatos, copyright © 2018 Guido Pagliarino, distribución Tektime
Libro en papel, copyright © 2017 hasta el vencimiento del contrato Genesi Editrice, via Nuoro 3, 10137 Torino, sitio http://www.genesi.org/ libro en papel âLâira dei vilipesiâ http://www.genesi.org/scheda-libro/guido-pagliarino/lira-dei-vilipesi-9788874146314-471023.html
Los derechos de traducción del italiano a otros idiomas y de publicación en formato papel, gráfico-electrónico, audiolibro y cualquier otra forma y los derechos de difusión también en radio, cine y televisión y cualquier otra forma son en exclusiva Copyright © di Guido Pagliarino. Los derechos de distribución en todo el mundo en los diversos formatos electrónicos y papel de esta traducción en español han sido asignados por el autor a Tektime S.r.l.s.
Las imágenes de la portada del e-book y del libro en papel, tanto en italiano como en las traducciones, han sido realizadas electrónicamente por el autor.
Los personajes, acontecimientos, nombres de personas, entidades y empresas y sus locales que aparecen en la novela, aparte de las personas y los acontecimientos que forman parte de la Historia, son imaginarios; cualquier referencia a la realidad pasada y presente es casual y completamente involuntaria.
Ãndice
Prólogo de l autor
Guido Pagliarin o La Furia de Los Insultados -Novela hist ó rica
CapÃtulo 1
CapÃtulo 2
CapÃtulo 3
CapÃtulo 4
CapÃtulo 5
CapÃtulo 6
CapÃtulo 7
CapÃtulo 8
CapÃtulo 9
CapÃtulo 10
CapÃtulo 11
CapÃtulo 12
CapÃtulo 13
CapÃtulo 14
CapÃtulo 15
CapÃtulo 16
CapÃtulo 17
CapÃtulo 18
CapÃtulo 19
CapÃtulo 20
CapÃtulo 21
CapÃtulo 22
CapÃtulo 23
CapÃtulo 24
Prólogo del autor
Esta obra es un fresco histórico y social con aspectos policiacos. Está ambientada en Nápoles, sobre todo en 1943, durante esos Cuatro DÃas en que la ciudad se liberó por sà misma de la ocupación nazi. Junto a los personajes de carne y hueso hay un actor abstracto: el furor es también protagonista, tanto la ira colectiva que estalla sobre el campo de batalla y tiene por corolario, por la parte vencedora, violaciones y otras bestialidades, como, paralelamente, la cólera que se expresa en la rebelión particular ante unos abusos de la autoridad ya insoportables. Si un pueblo oprimido puede rebelarse y levantarse con pleno derecho y si, como admitÃa además Santo Tomás de Aquino, puede consentirse el asesinato del tirano cuando no queda otra vÃa para recuperar la libertad que el propio Dios ha concedido al ser humano, ¿es lÃcito o no matar a un mafioso al que la justicia no consigue atrapar y castigar y que continúa intimidando, explotando y asesinado al prójimo en su barrio? ¿Es culpable quien, no teniendo otra defensa posible, recurre a una defensa extrema? Y, si es que sÃ, ¿hasta qué punto? Este es el dilema privado que recorre la novela, a través de la historia pública de la rebelión de Nápoles contra los invasores alemanes. La historia empieza con la muerte violenta de Rosa, prostituta rica y estraperlista, además de confidente de la policÃa fascista. Gennaro, su presunto asesino, es detenido e interrogado inútilmente por un todavÃa inexperto subcomisario, Vittorio DâAiazzo. Muy poco después será el 26 de septiembre de la insurrección que pasará a la historia como los Cuatro DÃas de Nápoles. Se unen a ella el propio subcomisario y, extrañamente liberado por el jefe de policÃa en persona, el presunto asesino de Rosa. También participa en la lucha la joven Mariapia, que, después de haber sufrido una violación múltiple por parte alemana, clama venganza. En un determinado momento de la obra, Gennaro resulta ser su pariente. En el curso de los enfrentamientos se produce otro homicidio que, al menos en apariencia, como pasó con la muerte de la prostituta, no está relacionado con la revuelta: la vÃctima es un estanquero, pariente de Maripia, a quien alguien ha degollado mientras estaba defecando, cortándole luego los testÃculos. Los dos muertos parecen relacionarse hasta cierto punto, ya que los muertos no solo estaban ambos ligados a la Camorra, sino también a los servicios secretos estadounidenses de la OSS. Entre un combate y otro entran en escena diversos personajes, como los padres de la joven Mariapia, su hermano paracaidista, ya dado por desaparecido en Ãfrica en El Alamein, pero que reaparece vivo y muy activo, el voluntarioso forense Palombella, el gordo y flemático mariscal Branduardi, el valeroso subjefe Bollati y, personaje secundario, pero esencial, el anciano reparador de bicis Gennarino Appalle, que descubre el cadáver del estanquero y, al final de un enfrentamiento entre insurgentes y SS alemanes en la calle delante de su tienda, sale a la calle y encuentra jadeante al subcomisario DâAiazzo, que ha participado en el enfrentamiento junto con su ayudante, el impetuoso brigada Bordin. El estanquero habÃa sido una mala persona, en su momento matón de la Camorra y, después de que un accidente que habÃa minado su capacidad de repartir porrazos, habÃa quedado a disposición su jefe criminal, custodiando en un sótano los productos del contrabando en el mercado negro y, después de que la Camorra contactara con los servicios de la OSS, armas estadounidenses destinadas a los insurgentes. En relación con la muerte de la prostituta, el desenlace se produce a mitad de la obra. En cuanto a la identidad del asesino del estanquero, continúan durante mucho tiempo las investigaciones de Vittorio, entre las vicisitudes de los demás personajes, hasta el punto de que la persona autora del crimen solo se desvelará con certeza en 1952, justo al final del último capÃtulo.
Guido Pagliarino
LaFuria de los Insultados
Novela hist ó rica
CapÃtulo 1
Le detuvieron los agentes de una camioneta de patrulla de la Seguridad Pública al final de la tarde del 26 de septiembre de 1943, acusado del asesinato de una tal Rosa Demaggi, una atractiva rubia teñida, de unos treinta años, prostituta acomodada y contrabandista al por menor: el hombre, con fuerte acento partenopeo, rostro cuadrado, constitución robusta, delgado, aparentaba unos cuarenta años, medÃa 1,78, estatura por encima de la media en esos tiempos de extendida malnutrición, calvo en las sienes, la frente y lo alto de la cabeza y en torno a la nuca tenÃa una semicorona baja de pelo oscuro y muy recortado. VestÃa un mono y una camisa de franela, ambos de dolor azul y guantes ligeros de lana de color verde grisáceo.
La brigada de las buenas costumbres de Nápoles sabÃa que Rosa Demaggi se prostituÃa en su domicilio, en la plazuela del Nilo, con hombres acaudalados. Hasta el 25 de julio, habÃa concedido sus favores también a los dirigentes fascistas y, después del armisticio, caÃda la ciudad bajo la bota alemana, se habÃa entregado a los oficiales de la Wehrmacht y la Gestapo. Por investigaciones coordinadas anteriores, se sabÃa en las secciones de Buenas Costumbres e IlÃcitos Comerciales, esta creada después del inicio del conflicto para combatir el mercado negro, que Demaggi, hasta el verano de 1940, habÃa solicitado a cambio, preferentemente, productos alimentarios, cigarrillos y bebidas alcohólicas, para hacer pequeños estraperlos. Y se sabÃa que pronto habÃa ampliado el negocio con almacenistas cercanos a la camorra. Por eso las patrullas de vigilancia habÃan recibido la orden de controlar su casa, además de otras. Sin embargo, con discreción, debido a los contactos eróticos de Demaggi con los oficiales ocupantes y considerando que, después del 25 de julio, cuando se disolvió la OVRA1 y se abrió su archivo secreto, se descubrió que la mujer habÃa sido contratada como confidente y habÃa pasado información polÃtica obtenida de clientes bajo las sábanas, incluidos altos mandos. Por tanto, se suponÃa que, después del armisticio y la ocupación alemana, habrÃa iniciado una venta de información a los oficiales de la Gestapo que la frecuentaban.
Poco antes de la detención del sospechoso, en torno a las 20 y 30 y sin que faltara media hora para el toque de queda, transitando la camioneta de la policÃa por la plazuela del Nilo, el comandante al mando vio a ese individuo con ropa de paisano entrando sin llamar al apartamento del piso bajo, por una puerta dejada abierta por alguien, en la pequeña casa en la que la mujer era la única que vivÃa en la planta baja. De espaldas al vehÃculo, el hombre no se dio cuenta de la vigilancia de la patrulla. Tras entrar, no cerró del todo la puerta, sino que la dejó entreabierta. El comandante supuso que tal vez estuviera implicado, como Demaggi, en el mercado clandestino y la habrÃa dejado abierta para que llegaran otros implicados: no cerrar la puerta hacÃa que pareciera improbable que se tratara de un cliente sexual, sin contar con la ropa sospechosa del hombre y las tarifas notoriamente elevadas de la prostituta. El responsable habÃa indicó al conductor que le llevara delante de la casa. Los agentes, salvo el conductor, descendieron y entraron en el apartamento. El sospechoso fue sorprendido en la entrada, junto a esta, en pie junto a Rosa Demaggi, que, lamentándose débilmente y en estado de semiinconsciencia, yacÃa en tierra con un hematoma sangrante en la nuca, consecuencia evidente de un golpe contra una consola, entrando a la izquierda, que presentaba una mancha de sangre. Rosa Demaggi expiró pocos segundos después de la entrada de los agentes. Considerado culpable de haber agredido a la mujer, el hombre del mono fue esposado. El jefe de patrulla le dijo:
âHas entrado con la intención de matarla y te han bastado muy pocos segundos para despacharla: estaba a la entrada esperándote, se fiaba de ti, porque la puerta estaba abierta. Sin embargo, tú, inesperadamente, sin darle tiempo a huir, le has dado un fuerte golpe en la cabeza contra el mueble para matarla. Esperabas largarte de inmediato, de hecho, no habÃas cerrado la puerta al entrar para no perder el tiempo en abrirla al salir. La habrÃas cerrado detrás de ti en cuanto salieras y adiós, quién sabe quién y cuándo encontrarÃa el cadáver. No suponÃas que estábamos cerca: querÃas que pensáramos en un accidente, pero te ha salido mal.
El comandante supuso que la habÃa matado con premeditación por razones relacionadas con el mercado negro, tal vez por su propio interés, tal vez por encargo de terceros. Que se trataba de un homicidio voluntario se deducÃa del hecho de que el hombre llevaba guantes de lana a pesar del tiempo todavÃa caluroso: «Con el fin de no dejar huellas», habÃa pensado de inmediato. En ese momento el sospechoso, en plena confusión mental por la inesperada intervención de los agentes, no supo qué responder. Como se podÃa observar de cerca, no solo llevaba ropa de obrero, sino que estaba también gastada y bastante sucia, asà que el comandante estaba convencido de que no podÃa tratarse de un cliente sexual de la mujer y por otro lado el hombre no llevaba dinero, como se observó al registrarlo. No llevaba ni siquiera documento de identidad, pero sà una licencia de conducir, en la que constaba que habÃa nacido en Nápoles hacÃa 42 años, que vivÃa en el barrio de Santa Luciella y que se llamaba Gennaro Esposito, nombre y apellidos por cierto muy comunes en la Campania y sobre todo en Nápoles, que podÃan ser falsos, igual que la licencia de conducir. Todos sabÃan en la comisarÃa que los delincuentes, en especial la Camorra, usaban tipógrafos muy hábiles en las falsificaciones. El jefe de patrulla no dio una gran importancia al documento.
Llamó a la sala operativa de la Central, a través de la radio de la camioneta, y refirió lo acaecido. La Sección de Delitos de Sangre avisó por teléfono a la centralita del depósito de cadáveres, pidiendo que se mandara a casa de la muerta, para las primeras investigaciones, al forense de servicio, que en ese turno era el doctor Giovampaolo Palombella, un sesentón de pelo gris largo y espeso, generalmente muy despeinado, alto, fibroso y, tal vez a causa de sus más de treinta años de inclinarse sobre cadáveres a diseccionar, un poco torcido. Al mismo tiempo, se habÃa enviado a la casa de la vÃctima un suboficial, un tal Bruno Branduardi, un hombre bajo, obeso y tranquilo, cerca de la jubilación, para que inspeccionara, escuchara a los agentes de la patrulla y al médico y anotase todo en su libreta para referirlo al volver al superior de turno.
El suboficial llegó a la plazuela del Nilo en su lenta motocicleta modelo La Piccola Italiana,2 que, de tan flaca como era, parecÃa soportar mal el gravoso peso de aquel hombre pletórico. En primer lugar prestó atención a los agentes, luego al médico forense, que llegó poco después de él, con dos ayudantes, en un furgón para el transporte de cadáveres. El forense excluyó el suicidio y consideró posible un accidente, dado que el golpe, a primera vista, no parecÃa haber sido muy violento. Sin embargo, no descartó el homicidio, reservándose ser más preciso después de la autopsia. El mariscal tomó nota, añadiendo en su cuaderno, como comentario, que en su opinión no habÃa sido algo casual sino un homicidio y que, en su opinión, el detenido era el asesino. En realidad, aceptó sencillamente lo que habÃa supuesto y referido el comandante. Se levantó el cadáver y se cargó en el furgón por los camilleros, para llevarlo al depósito, donde serÃa sometido a la autopsia. Por parte del Branduardi, después de inspeccionar someramente el apartamento y constatar que no habÃa nadie, ordenó a los agentes precintar la puerta de entrada, llevar al detenido a la comisarÃa y encerrarlo en una celda, a la espera de que se nombrara un comisario para el interrogatorio. En aquellos tiempos la ley no preveÃa la intervención de un magistrado, ni en el lugar del delito, ni durante el interrogatorio del funcionario de policÃa al detenido, que se producÃa sin la presencia de su abogado. El juez instructor intervenÃa después si el comisario investigador, valiéndose de la referida autopsia y habiendo interrogado al sospechoso, consideraba que se trataba de un homicidio e informaba a la procuradurÃa del reino. Por el contrario, en caso de caso fortuito, la investigación, supervisada por el subjefe de policÃa, sencillamente se archivaba sin actuación judicial.
Branduardi siguió al furgón, quedando sin embargo atrás por la baja velocidad de la motocicleta ya vieja y estropeada. A la llegada, mientras el detenido estaba ya en la celda, el mariscal subió a su despacho en la Sección de Delitos de Sangre en el segundo piso, espacio que compartÃa con un brigada y un agente dactilógrafo y se preparó con calma un café de guerra, un sucedáneo, con su máquina napolitana que tenÃa en el armario junto a un hornillo eléctrico de incandescencia. Se lo tomó muy caliente después de endulzarlo con una pastillita de sacarina, no porque fuera diabético, sino porque el azúcar, desde que empezó la guerra, era imposible de encontrar para los mortales comunes. Luego se fumó un cigarrillo Serenissima Zara con una calma casi celestial, saboreándolo hasta casi la colilla que, en las últimas dos caladas, habÃa sostenido pinchándola con un alfiler, como solÃan hacer no pocos fumadores en esos tiempos de carestÃa y cigarrillos sin filtro, y finalmente, con paso desganado, llevó el folio con el informe, no más de veinte metros en la misma planta, a uno de los subcomandantes de la Sección de Delitos de Sangre, un tal comisario jefe Riccardo Calvo, que estaba de turno aquel dÃa hasta la medianoche. A las cero y unos pocos segundos, Branduardi se fue a casa a dormir y, poco después, también Calvo después de haber dejado el informe del suboficial sobre la mesa de su igual entrante, el doctor Giuliano Boni.
El hombre con el mono iba a continuar encerrado en la celda.
Finalmente, por orden del comisario jefe Boni, el caso de Rosa Demaggi fue asignado a un casi imberbe subcomisario que estaba de servicio a medianoche, Vittorio DâAiazzo, con una experiencia de menos de un año en la Seguridad Pública y, desde el primer dÃa, asignado a la compleja Sección de Delitos de Sangre.
Eran cerca de las tres de la madrugada del 27 de setiembre de 1943 y estaba a punto de iniciarse la insurrección que la historia recuerda como los Cuatro DÃas de Nápoles: la olla a presión de la muy acosada ciudad estaba hirviendo y la temperatura ya habÃa llegado a tal grado que al ocupante alemán le habrÃa resultado imposible impedir la ardiente erupción.
CapÃtulo 2
El sentimiento del pueblo de Parténope permanecÃa oculto para el despectivo invasor nazi y el miedo que estos intentaban difundir en la ciudad habÃa generado un valiente fervor y un deseo de rebelión. Facimmo âa uèrra a chilli strunzi zellosi3 era ya el sentimiento de numerosos napolitanos, con la sensación de que, san Gennaâ ajutà nno!4 serÃan liberados y por fin la paz serÃa completamente real y dejarÃa de ser una ilusión nacida y muerta un par de meses antes.
El 25 de junio, Italia estaba exultante por la caÃda en desgracia del régimen, que parecÃa definitiva, con Mussolini desautorizado por el mismo Gran Consejo del Fascismo y hecho arrestar por el rey, y con el nuevo gobierno Badoglio ya no fascista, aunque no elegido democráticamente. Pero sobre todo la perspectiva de que el conflicto podÃa terminar era lo que alegraba a la nación. Sin embargo, muy pronto en la ciudad se alzaron lamentaciones que en Nápoles habÃan presentado tonos pintorescos a lo largo de las calles y en la oscuridad de los comercios, como: Chillo capucchióne dâo nuvièllo Cà po âe Guviérno5 o âo maresciallo dâItalia Badoglio Pietro, âo gran generalone! ha fatto diâ a âa rà dio, tòmo, tòmo,6 «La guerra continúa»: strunzâ e mmèrda!7 Luego estaban los que puntualizaban: Nossignori, strunzi noi ati a penzà che ânu maresciallone vulisse âa pace!8 , que se vaya a tomar por⦠Con el armisticio de Cassibile, firmado entre Italia y los angloamericanos el 3 de setiembre y que debÃa haber permanecido secreto hasta el reajuste de las fuerzas armadas italianas para poder contener al vengativo antiguo aliado, pero que habÃa sido hecho público el dÃa 8 por los vanidosos generales vencedores, cayó sobre Italia, a través del Brenero, un mal peor que el anterior: muchas divisiones germánicas nuevas, aguerridas y con sed de venganza se unieron a las tropas alemanas ya presentes en el territorio. «¿Por qué», se preguntaban los italianos más avispados, «los gobernantes y jefes militares no han sabido preparar a tiempo un plan de emergencia a pesar de que era probable desde hace tiempo este movimiento del enemigo? ¿Con las fuerzas del implacable antiguo aliado ya en casa?» Después del 8 de setiembre, el rey sus ministros solo habÃan sabido huir hacia el sur, a Brindisi, aprovechando que la primera división aerotransportada inglesa estaba a punto de capturar esa ciudad, la cual, a diferencia de las demás, estaba casi desprovista de tropas alemanas, y contando con el hecho de que los angloamericanos, una vez conquistada Sicilia, estaban invadiendo el resto de las regiones meridionales de la penÃnsula.9 A duras penas, el soberano, sus secretarios de estado y el general Mario Roatta, defensor fallido de Roma, abandonada a la iniciativa desordenada e inútil de los comandantes de sección, habÃan abandonado la capital para llevar trono, gobierno y alto mando a Brindisi, bajo la protección de sus antiguos enemigos, dejando sin órdenes a las tropas italianas en diversos frentes extranjeros y en Italia, a merced del potente ejército alemán. Después del anuncio oficial del armisticio por parte italiana, realizado personalmente por Badoglio a las 19:37 del 8 de septiembre, el alemán, gracias a los refuerzos aportados con rapidez, habÃa quedado como dueño incontestable desde los Alpes hasta la ciudad de Nápoles incluida, mientras la provincia de Salerno se convertÃa en zona de combate para el desembarco angloamericano del dÃa 9. La cólera de los partenopeos, ya grande por la guerra padecida, se convirtió en fiebre: las tropas habÃan tenido que aguantar durante más de tres años la entrada a traición e improvisada del régimen en el conflicto, el 10 de junio de 1940, apoyando a la Alemania nazi. Nápoles fue bombardeada sistemáticamente por los ingleses y poco después por los estadounidenses, con ciento cinco incursiones hasta el armisticio, todas con disparos que hacÃan añicos un edificio tras otro, con un gran número de muertos, heridos y mutilados y multitudes de familias sin casa. No se perdonó ni un solo barrio, también porque los dirigentes polÃticos y militares fueron incapaces de disponer defensas antiaéreas adecuadas, depositadas casi todas, de modo improvisado, en los barcos de guerra fondeados en el puerto. Y además el hambre, esa hambre oscura y sorda que hace que te tiemblen las piernas. Tras haberse esfumado la ilusión de paz del 25 de julio, hubo más nubes de bombas sobre la ciudad y carestÃa absoluta y enfermedades, con muertos por falta de medicinas. Hasta el 9 de septiembre, Nápoles soportó los males materiales por parte alemana, entre ellos daños muy graves en el puerto, y sufrió redadas y fusilamientos, no solo de militares italianos desbandados, sino también de civiles. También los fascistas, un par de semanas después del 8 de septiembre, aunque fuera a través de subordinados, habÃan tomado posesión de la ciudad, renacidos de sus tumbas polÃticas y convertidos al recién nacido Estado Nacional Republicano (pronto República Social Italiana) constituido el 23 de ese mes por Hitler en persona, poniendo al mando al desanimado y resignado Mussolini, a quien, el dÃa 12, paracaidistas alemanes habÃan liberado del refugio-albergue de Campo Imperatore en el Gran Sasso, arresto domiciliario al que le habÃa relegado el rey.
La tradicional dureza bélica alemana se convirtió, si es que eso era posible, en todavÃa más bárbara, porque habÃa ataques aislados de ciudadanos con el apoyo de los marinos de los barcos fondeados en la Regia Marina: se trataba de una primerÃsima resistencia esporádica espontánea, todavÃa no relacionada con los partidos adversarios del nazifascismo, una rebelión iniciada en la calle de Santa Brigida, donde, en la mañana del 9, una treintena de residentes atacaron a una escuadra de la Wehrmacht, después de que uno de esos soldados, como si practicara el tiro al blanco en una feria, disparara con su fusil de ordenanza Mauser Kar 98k a un mozo indefenso de doce años en una tienda, que se encontraba fuera del local para tomar un poco el sol.
Se habÃa unido aquel grupo de partenopeos humillados el joven subcomisario del que ya hemos hablado de pasada, Vittorio DâAiazzo, que andaba por las inmediaciones cuando el soldado alemán apuntó y disparó contra el joven: el joven oficial de la seguridad pública, muy indignado, disparó sin apuntar, desde una esquina, hacÃa el grupo alemán con su Beretta M34 de ordenanza, vaciando el cargador y matando a dos soldados. Luego desapareció por un callejón lateral, no tanto por miedo al enemigo, sino por temor a tener problemas o algo peor con sus superiores.
Mientras huÃa, aquellos de la treintena de civiles indignados presentes que tenÃan navajas en los bolsillos, es decir, casi todos, las empuñaron y la masa, encendida por el furor de la visión de los cadáveres enemigos y la imagen dâo sbenturà to guaglioâ,10 que, herido en la arteria femoral, agonizaba rápidamente, se abalanzó sobre el resto de la escuadra alemana lanzando gritos bestiales. Primero, tres de los indignados degollaron, destriparon y evisceraron al soldado que habÃa disparado, un soldado recibió un puñetazo en la nariz por un atacante que carecÃa de arma blanca y recibió por parte de otro que tenÃa a sus espaldas una cuchillada que le dejó herido con un tajo horizontal en las nalgas. Casi todos los soldados sufrieron golpes y heridas en brazos y rostro, el peor perdió la nariz. Ningún alemán pudo disparar ni una sola vez contra la horda enardecida y rápidamente, con sus sargentos a la cabeza, la escuadra huyó abandonando su arrogancia sobre el empedrado. Los fusiles y las bombas de mano de los asesinados y los fusiles caÃdos por tierra de los heridos más graves fueron recogidos y ocultados en las casas. Se usarÃan pronto para liberar la ciudad. Los tres cadáveres se llevaron a sótanos y allà fueron desmembrados, los pedazos se desmenuzaron y se sepultaron en diversos lugares de la zona. Luego se murmuró, ¿verdadero o falso?, que, sin embargo, algún buen pedazo de nalga acabó asado en algún vientre desnutrido. Las mujeres de los impávidos rebeldes lavaron la calle, con gran cuidado, hasta el punto de que nunca habÃa estado tan bonita.
Al mismo tiempo, en otra zona de Nápoles, de una manera completamente independiente, un grupo de improvisados combatientes atacó a un grupo de gastadores alemanes, que trataban de ocupar la sede de la compañÃa telefónica, y los puso en fuga. El pelotón alemán se vengó capturando y fusilando un poco más allá a dos carabineros que estaban en servicio de patrulla. No mucho después, toda la compañÃa alemana de atacantes fue sorprendida delante del edificio telefónico y se dio cuenta rápidamente de la insurgencia que habÃa allÃ. Asà que, en contra de los propósitos de los nazis, aumentó todavÃa más la cólera de los napolitanos humillados y, al dÃa siguiente, a los pies de la colina de Pizzofalcone, entre la Plaza del Plebiscito y los jardines correspondientes, hubo una verdadera batalla, iniciada por algunos marineros con sus mosquetes â91 y bombas de mano, y auxiliados por muchos civiles armados con metralletas MP80 y granadas del modelo 24, robadas a los ocupantes el dÃa anterior, y con improvisados cócteles Molotov. Los rebeldes impideron el paso de toda una columna de camiones y camionetas alemanes. Hubo seis muertos, entre marineros italianos que combatieron en primera fila y otros tantos soldados alemanes, además de muchos heridos por ambas partes.
A esto le siguieron duras medidas y graves represalias alemanas, por orden del nuevo comandante de la ciudad, el coronel Walter Scholl, que, el dÃa 12, asumió oficialmente el poder absoluto de la plaza. Una proclama suya impuso la requisa de las armas, salvo para las fuerzas de la seguridad pública, el toque de queda a las 21 horas y el estado de excepción en toda la ciudad, mientras se fusilaba no solo a los militares y civiles que habÃan hecho prisioneros, sino también a diversos ciudadanos detenidos al azar.
Los alemanes se desataron del todo el dÃa 12, saqueando, destruyendo e incendiando. Lo primero que ardió fue la universidad, después de haber fusilado antes a un indefenso marinero italiano y obligado los ciudadanos presentes, no solo a ver la ejecución, sino incluso a aplaudirla. Hasta el 25 de setiembre, aunque después de los primeros dÃas la ciudad no se levantara abiertamente contra los ocupantes, las patrullas alemanas capturarÃan a cualquiera que, no siendo policÃa, fuera sorprendido en la calle con un informe italiano o, vestido de civil, fuera considerado como sospechoso.
Nápoles callaba, pero bullÃa y se preparaba para la rebelión. En particular, los militares desarmados se habÃan unido uno a uno a los miembros de los partidos antinazifascistas y se habÃan ocultado y adiestrado en la guerrilla, muchos en los locales subterráneos del Liceo Sannazaro, primera sede de la recién nacida resistencia napolitana.
El dÃa 25 de setiembre, el mismo en el que Italia sufrió por parte estadounidense dos terribles bombardeos sobre Bolonia y Florencia, se publicó en Nápoles una ordenanza que establecÃa el reclutamiento obligatorio, para tareas penosas, de todos los ciudadanos en edad laboral. Se habÃa encendido la mecha del motÃn que se levantarÃa pocos dÃas después, una perfecta antÃtesis de las intenciones intimidatorias alemanas. Las disposiciones del decreto se pegaron en las paredes a primera hora de la mañana del domingo 26, dÃa anterior al de los primeros destellos de insurgencia.
Aunque la orden sustancial de reclutamiento provenÃa del coronel Scholl, formalmente estaba firmada por la mano italiana del alcalde Domenico Soprano, que, en agosto, nombrado por el gobierno Badoglio, habÃa asumido el cargo del dimitido alcalde fascista Vaccari. Soprano era un hombre de orden, anticomunista y antisocialista y contrario a posibles acciones violentas por parte del pueblo, aunque no era un fascista, sino un liberal: sin duda no un demoliberal al estilo de Gobetti, sino un aristócrata a la antigua. Más por su rechazo hacia las masas populares que por sometimiento a los alemanes, firmó el decreto de reclutamiento laboral: ganar tiempo para mantener la calma era su objetivo inmediato. Pocos dÃas antes del 26 de setiembre, después de haber abierto contactos entre la inteligencia del ejército de EEUU y los dirigentes de los partidos antifascistas napolitanos, precisamente ante la perspectiva de una deseada sublevación de Nápoles, el alcalde Soprano se acercó a representantes del recién nacido Frente Nacional de Liberación (luego Comité de Liberación Nacional), fundado hacia poco, con sede central en Roma y compuesto por el Partido de la Acción, el Partido Liberal, el Centro Democrático Cristiano, la Democracia del Trabajo, el Partido Socialista de Unidad Proletaria y el Partido Comunista. Le presionaron para que cooperara con la naciente oposición a través de las fuerzas de policÃa que dirigÃa, ofreciéndole todo el apoyo posible. Sin embargo, el alcalde, siempre enemigo del social-comunismo y temeroso de cualquier movimiento revolucionario, preferÃa la vÃa de la prudencia, limitándose a dialogar polÃticamente, en secreto, con los dirigentes liberales moderados Enrico De Nicola y Benedetto Croce: sin descubrirse.