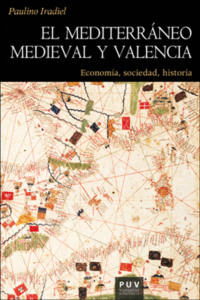Читать книгу: «El mediterráneo medieval y Valencia», страница 9
La otra interpretación, la concepción socio-económica que irrumpe con fuerza en la década de los años setenta impulsada por los estudios de historia moderna, se mostraba más abierta a una renovación de la problemática. Como reacción a la anterior visión, se trataba de eliminar la pretendida diferenciación entre régimen feudal y régimen señorial. Más que integrar los aspectos estrictamente feudo-vasalláticos y los señoriales en un conjunto orgánico de estructuras que constituye todo el sistema social, se remarcaba la función del «señorío» y se hacía de una noción de historia económica y social, definida por un cierto tipo de relación entre señores y campesinos y por un sistema de producción basado en la propiedad de la tierra, el eje de toda interpretación del feudalismo. Los fundamentos agrarios del régimen señorial, medidos a través de la renta y de la propiedad de la tierra, servían para poner de relieve el soporte social del entramado jurisdiccional del sistema feudal, la noción dominante −por no decir exclusiva− del Antiguo Régimen y la propia naturaleza de los enfrentamientos o compromisos entre grupos dominantes, guías del ciclo revolucionario que pondría fin al sistema. De esta forma se igualaba el feudalismo atacado por la Revolución Francesa y el feudalismo medieval y se transmitía una imagen del sistema social de la Edad Media del todo similar a la sociedad rural y a las jerarquías sociales del siglo XVIII. Cuando se hablaba de «régimen señorial» se añadía la coletilla «o feudal si se prefiere la terminología marxista», difusamente utilizada en su momento y en los años siguientes, que intentaba ser un seguro antiambigüedad y de posicionamiento en la relativa confusión conceptual que caracterizó la coyuntura historiográfica de los años setenta.8
No vamos a negar la función «normalizadora» que la incorporación de un «feudalismo en sentido amplio» supuso en el mundo académico ni el valor de muchos estudios empíricos que lo sustentaban, renovando, al mismo tiempo, teorías y métodos de la historiografía peninsular.9 Pero lo que faltaba, en una y otra interpretación (cara y cruz, en este sentido, de una misma dinámica de la investigación histórica), era cualquier intento de identificación, más allá de la simple relación de explotación, del conjunto de estructuras, mecanismos específicos y lógica de funcionamiento del sistema. Faltaba el interés por privilegiar las correlaciones entre los fenómenos y sobraba la excesiva dedicación al objeto señorial en sí mismo. Faltaba, especialmente, la sutil capacidad para distinguir las novedades, la dinámica de los sistemas sociales y la racionalidad de los procesos que transforman las sociedades. Al incidir en la continuidad que, por lo que se refiere a ciertas estructuras de base, existe entre los tiempos medievales y los de la Edad Moderna, los historiadores no medievalistas mostraban cierta incapacidad contextual para liberarse de categorías historiográficas que, por su consolidada simplicidad, resultaban muy cómodas para interpretar los desarrollos de la época moderna. De esta forma, como señala Alain Guerreau, se desembocó en una situación paradójica compleja: un esquema que definía el feudalismo como fase general de la evolución de las sociedades, presente ya en Voltaire y asumido enérgicamente durante el siglo XIX por la ideología burguesa positivista, iba a acabar identificándose con el marxismo, asimilándose a una concepción materialista de la historia guiada por el concepto de modo de producción.10
Críticas como estas constituyen en realidad el índice de limitaciones más generales: la escasa comprensión de la noción de síntesis y la convicción de que el análisis de la estructura esencial de una sociedad es suficiente también para explicar su dinámica en la larga duración. Y no habría que olvidar el contexto de relaciones entre coyunturas académicas, retos sociales y transferencias científicas o ideológicas de la historiografía del momento que las explican. Pese a algunos esbozos programáticos para pensar las sociedades precapitalistas diferenciadas y abordar el mayor número posible de elementos de integración, la historiografía española estaba en aquella época demasiado vinculada a la francesa, donde predominaba la acusada tendencia de los medievalistas galos a encerrarse en la esfera urbana, comercial o rural, pero como compartimentos estancos y con escasas posibilidades de lograr una interacción entre ellos. Y es conocido que la influencia, dominante y casi única, vino de los especialistas en historia agraria, en aquellos momentos fragmentada en cuanto disciplina original y unitaria como la reivindicaba M. Bloch.11
Los efectos de esta división artificial pueden verse en los trabajos de la época, dedicados preferentemente a señoríos laicos o eclesiásticos y a los dominios monásticos (sin entrar en el valor de tales estudios ni en los aspectos renovadores que, sin duda, tuvieron en el panorama historiográfico del momento) o en las escasas y tardías monografías de historia urbana, comercial o industrial. Las limitaciones fueron menos sensibles en algunas conocidas obras de ámbito regional (García Sanz, Fernández Albadalejo, Fernández de Pinedo, Fortea) que abandonaban el tema del señorío rural. Aunque seguían utilizando un concepto amplio de feudalismo en su acepción socio-económica, se mostraban más atentos a la profundización de la especificidad y los cambios de las realidades económicas. Ello era debido, en parte, a las fuentes (aumento y diversificación), pero sobre todo a la evidencia de vínculos muy estrechos entre economía campesina y economía señorial, producción e intercambios internos-externos, ciudad y mundo rural, economía y política y, especialmente, entre estructura agraria y desarrollo de actividades protoindustriales.
2. Los límites de la historiografía «señorializante»
Toda una corriente historiográfica, que en lo esencial también toma cuerpo de la reflexión decimonónica sobre el sistema feudal y que se ha reactivado en los últimos cincuenta años, ha privilegiado un proceso general, simultáneo en casi toda la península, de reforzamiento ininterrumpido de la nobleza y de los señoríos laicos y eclesiásticos. Este proceso, amplia y fácilmente documentado en sus líneas básicas y en el ámbito político-social o económico, ha acuñado fórmulas cómodas como «señorialización», «reacción señorial», «refeudalización» y otras semejantes que, pese a su endeblez teórica, han encontrado consensos desconcertantes convertidos en convicciones profundas. Tales restauraciones feudales, reconstrucciones de progresivas feudalizaciones señorializantes, presentan limitaciones y bloqueos similares a los que ofrecía en sus orígenes la reflexión liberal y burguesa sobre el sistema feudal: la asunción de la ubicuidad y el polimorfismo (no discriminante en cuanto a «tipos», «modos» y «relaciones sociales») de esta estructura económica; las negativas connotaciones productivas de los grandes dominios, unidas en lo social y en lo político a la «anarquía feudal», frente a las potencialidades de desarrollo agrícola de las propiedades de tamaño medio; los impedimentos al desarrollo económico y al enriquecimiento de las «naciones», medidos por las actitudes de los señorespropietarios que frenan e impiden estructuralmente cualquier progreso del comercio o de la industria.
No conviene olvidar esta impronta de origen, vinculada −como recordaba hace poco Alain Guerreau−12 a una concepción liberal y racionalista de la historia pero también, bajo diversas variantes, a la ideología burguesa que impregna la sociedad europea en sus diversas coyunturas. Y no conviene olvidarlo porque explica su reactualización como necesaria retrocesión a un único «modo de producción feudal» o como rechazo explícito a este, según las acrobacias dialécticas de cada momento. De hecho, en las últimas décadas, esta interpretación ha ido consolidándose en buena medida como complemento a una parte de la interpretación clásica anterior, aquella que no admitía la madurez del feudalismo peninsular, equilibrando en el terreno social lo que no se admitía en el terreno institucional o político y, probablemente, al menos en algunos momentos o fechas más recientes, con el objetivo implícito de no dejar abandonado un campo que pudiera ser ocupado en exclusividad por historiadores marxistas. Lo ilustraré con dos ejemplos a mi modo de ver bien significativos (Sánchez Albornoz y Salvador de Moxó) y un caso particular: el repoblamiento andaluz, objeto en los últimos años de una discusión historiográfica compleja que afecta a dos cuestiones: una, los caracteres del repoblamiento mismo y el peso que tuvo en él la gran propiedad nobiliar o eclesiástica, especialmente en relación con el problema de los orígenes del latifundio andaluz; dos, los efectos de la expansión hacia el sur sobre la economía, la demografía y el desarrollo en su conjunto de la sociedad castellana. Aparte de los matices diversos y temáticas de estudio diferenciadas, las dos cuestiones, respecto al tema de la «señorialización», presentan perspectivas coincidentes.
Hemos recordado antes la posición de Sánchez Albornoz sobre el feudalismo hispano, pero la tesis de «inmadurez feudal», de libertades castellanas y de vitalidad económica hasta el año 1200 tenía su reverso. La prosecución de las conquistas territoriales hacia el sur iba a desencadenar una larga serie de efectos negativos sobre los precarios equilibrios (sociales, económicos e institucionales) entre población y recursos, entre inflación y crisis, entre gobernantes y gobernados, entre mentalidades y prácticas productivas. El resultado de más largo alcance de tales desequilibrios sería la fallida génesis de una burguesía análoga a la europea y el beneficio exclusivo de la nueva situación territorial y económica en favor de la aristocracia, sofocando gradualmente las originarias posibilidades de desarrollo de la sociedad civil. La frontera, así, había pasado de factor originario de la incompleta afirmación del feudalismo a «tumba de las libertades castellanas», una tesis que, por los años sesenta, coincidía con la visión de Santiago Sobrequés sobre la Andalucía «latifundista» y cuasi-feudal nacida tras la conquista. Una tesis también global, la de la progresiva aristocratización de la sociedad castellana fundada en la hipótesis «continuista» (repartimien-tos-sucesiva señorialización-latifundio moderno), que sería remachada por Reyna Pastor y, posteriormente, encontraría apoyos contradictorios y determinismos catastrofistas por parte de Teófilo Ruiz.13 Aunque los trabajos de estos dos últimos autores contenían, en su momento, observaciones estimulantes y planteamientos en muchos aspectos novedosos, la funcionalidad del esquema interpretativo respecto al reforzamiento político y económico de la nobleza castellana y a la paralela desagregación del tejido social venía confirmada e incluso realzada. La deserción del grupo de campesinos y ganaderos enriquecidos y libres (kulaks y yeomens), su fallida defensa como clase social y económica autónoma evidenciada en el ascenso de la Mesta, dominada por la gran nobleza laica y eclesiástica, y el predominio de los valores guerreros y caballerescos venían a sustentar, en definitiva, las tesis de Sánchez Albornoz y a sentenciar la dependencia de la entera sociedad a la aristocracia, convertida en árbitro y protagonista de los destinos del país. Nacían, así, «los comienzos de una economía deformada» y de la anómala situación castellana producida por la carencia de grupos medios, en particular de un artesanado significativo y de pequeños o medios propietarios agrarios.
Aquí encuentra también ubicación la posición de Salvador de Moxó, el historiador que más ha estudiado la nobleza y el régimen señorial de la Edad Media. En el terreno teórico, la publicación de la gran obra de Marc Bloch le sirvió para tratar de buscar una vía intermedia a la interpretación del feudalismo entre la concepción materialista y la jurídico-institucional y situarla metodológicamente en el plano social. En la práctica, sin embargo, distanciaba lo feudo-señorial de lo económico («la ordenación de la producción») y contribuía eficazmente a crear la imagen «señorializadora» de la sociedad castellana, especialmente tras el ascenso de los Trastámaras, reducida por añadidura a las formas, la mentalidad, las costumbres y las expresiones culturales de las capas dirigentes, es decir, de la nobleza militar.14 A similares conclusiones, incluso con una indicativa correspondencia cronológica de planteamientos, llegaba García de Valdeavellano al considerar el feudalismo como una «forma de sociedad», como un sistema de organización de la sociedad política y no como un «sistema social».15 Y no deja de ser importante recordar que, en ambos autores, la recuperación de lo social llevaba consigo el rechazo explícito a los estudios marxistas que comenzaban a alterar el concepto predominante de feudalismo. En su concepción, lo que resaltaba la interpretación marxista ya venía suficientemente recogido en el estudio del «régimen señorial», mientras que la interpretación global, alejada de cualquier determinismo o exclusivismo, era reenviada al marco socio-político de la nobleza.
Conviene detenerse un momento en esa extraña situación historiográfica: por una parte, una señorialización-feudalización que relacionada con lo económico no es nada («rudimentaria economía», simple «fórmula de explotación agraria con ausencia total de perspectivas de desarrollo económico diversas a las perseguidas por la nobleza») o casi nada, si incluimos la expansión ganadera y mercantil lanera en beneficio de los grandes; por otra parte, vinculada a lo social lo es todo, hasta el punto de potenciar otro de los paradigmas explicativos más al uso de la historiografía peninsular, el del enfrentamiento nobleza-monarquía como clave de comprensión de toda la época bajomedieval (anarquía feudal, ordenamiento público, formas de Estado, vicisitudes políticas, etc.,) y de los desenlaces posteriores.16
Y es este todo lo que preocupa y constituye el problema fundamental, porque la visión que proporciona la reciente historiografía andaluza y parte de la castellana es bien distinta, especialmente en lo que se refiere a la movilidad de la tierra, más amplia y menos rígidamente predeterminada por constricciones señoriales, y a los equilibrios sociales, cambiantes tanto en la cúspide como en la base campesina por procesos dialécticos de enriquecimiento y empobrecimiento. Uno de los elementos que favorecen precisamente la movilidad social y de la tierra reside en la estructura y morfología de la institución señorial, caracterizada, sobre todo en Andalucía, por la escisión entre jurisdicción y propiedad y en el carácter incompleto y elástico del señorío respecto a la hipotética aniquilación de la pequeña y media propiedad agraria.17 No se trata tan solo de una modificación intelectiva de la trama misma del tejido económico y social sino también de las explicaciones posibles de su dinámica, donde hay que contemplar el objetivo reforzamiento de los sectores y grupos locales y la creciente importancia y riqueza del aparato administrativo regional y local que no se pueden identificar sin más con el ascenso de la más potente aristocracia castellana. Y en ambos casos resulta imprescindible incluir las progresivas posibilidades de comercialización de la producción motivada por el impulso económico, político y financiero-mercantil de las ciudades de tamaño medio y grande.
3. Los límites de las interpretaciones marxistas
No resulta fácil, ni probablemente necesario, proceder a una revisión detallada de los trabajos que, de una u otra forma, se vinculan al marxismo −entre otras razones por la elasticidad del término y por la ambigüedad de las adscripciones personales− para constatar que la historiografía marxista ha afrontado el problema de manera incompleta. La dificultad intrínseca ha residido siempre en desarrollar, y por tanto integrar, un conjunto estructurado de relaciones y algunas realidades económicas básicas (división del trabajo, producción, mercado, intercambios, ciudad) en un único «modo de producción feudal». Uno de los primeros en intentarlo fue Maurice Dobb quien, en los Estudios, trataba de establecer una acepción del concepto que fuera, al mismo tiempo, precisa desde el punto de vista del mecanismo productivo y de la apropiación del excedente, y suficientemente elástica como para incluir las múltiples formas de dependencia personal o económica. Con ambos objetivos, de resultados parciales y débiles, lo que se consiguió en realidad fue una coincidencia básica entre feudalismo y servidumbre y el poner el acento en la organización de la producción sobre la base de la propiedad señorial marginando el complejo fenómeno urbano y mercantil, motivo de las críticas de Paul Sweezy en la célebre polémica sobre La transición. Si recordamos la época, lo que recogió la historiografía peninsular de la polémica y del debate fue la descalificación de la esfera del comercio y de los intercambios, perdida en una fraseología inútil de factores «inter-nos-externos» o de «motores», y una caricatura de «feudalismo marxista» sin matices en función de convicciones políticas y de presiones ideológicas externas al campo de la investigación, algo explicable por las circunstancias historiográficas del momento.
Algo parecido podríamos decir de la Teoría económica de Witold Kula, un intento mucho más sistemático y remarcable, que tuvo una buena acogida «moral» y un seguimiento y comprensión prácticamente nulos. Pese a las propuestas renovadoras (la combinación entre microanálisis y macroanálisis, la profunda unidad entre historia y ciencias sociales, la admisión de la distinta racionalidad de los diversos sistemas económicos precapitalistas, la mercantilización de la producción, etc.) y a las críticas positivas contra las carencias historiográficas del marxismo, sus análisis sobre la ciudad y la economía urbana resultaban sorprendentemente discretos. Además, de las dos tendencias de larga duración que Kula destacaba en el «Sistema económico feudal» (la tendencia a reducir la tenencia campesina por debajo del mínimo suficiente para alimentar una familia y reproducir las fuerzas de producción, y la tendencia contraria de los campesinos a incrementar la producción y establecer un contacto permanente con el mercado), solamente fue asumida y atendida la primera, más acorde −se pensaba− con la dinámica de los grandes dominios y con el «coeficiente de opresión» que caracterizó a la clase señorial de la península.18
No creo, por tanto, que haya muchas dificultades para admitir que, en la cuestión de la «primacía», es decir, en la determinación de las fuerzas motrices de las sociedades feudales, y en el correspondiente debate, más bien sobreentendido, sobre la prioridad atribuible al desarrollo de las fuerzas productivas o, por el contrario, a las relaciones de producción y a los conflictos de clase, ha prevalecido la atención a estas y estos últimos.19 Hace unos años, Julio Valdeón, al intentar definir los rasgos básicos del feudalismo peninsular, admitía que «los estudiosos han puesto particularmente el acento en la esfera de las relaciones de producción considerándola como el elemento clave para la definición del sistema».20 De ello se habría derivado la dominante predilección por los temas de la renta feudal, la generalización de las relaciones de dependencia a todos los niveles (Barbero y Vigil), la propiedad territorial feudal que articula la propiedad eminente de la tierra y los derechos específicamente señoriales (Clavero) y el antagonismo señores-campesinos como contradicción por excelencia de la sociedad feudal (el propio Valdeón).
Lo importante no es discutir estas cuestiones en términos abstractos de teoría del materialismo histórico sino comprender el porqué de estas opciones y concretar los eventuales puntos de divergencia, cuando no de contradicción, que bloquean la explicación del proceso histórico real. Personalmente estos bloqueos los veo localizados en el plano de la práctica histórica y en el plano de la teoría.
a) En el plano de la práctica histórica y a la hora de buscar los fundamentos de la racionalidad económica y de la transformación social del sistema, la aproximación marxista se ha visto en cierta forma fosilizada ante los problemas relacionados estrictamente con la organización de la producción y la división del trabajo, el progreso técnico y los comportamientos demográficos específicos del campesinado medieval.
No menores han sido los problemas, ni menos ambiguas las tomas de posición, respecto a la integración plena de la dinámica de «la pequeña explotación campesina» en el sistema feudal. El concepto se ha mantenido e incorporado como elemento clave de las relaciones de producción, pero no se ha desarrollado como núcleo básico de la organización del trabajo campesino y de la unidad productiva familiar, es decir, la hegemonía de la pequeña producción doméstica o «sistema de pequeños productores independientes» según la fórmula de Maurice Dobb. No es suficiente introducir el concepto para, desde el punto de vista social, reafirmar la generalización progresiva del campesinado dependiente y la eficacia constrictiva de mayores cotas de poder, riqueza y ejercicio de una auténtica extorsión «señorial» sobre la clase social dominada. La pequeña explotación, en cuanto base económica del sistema, lo que resalta es la posesión efectiva, aunque raramente la propiedad, de la tierra cultivada por parte de la familia campesina, la organización autónoma del trabajo, la iniciativa del productor directo en el proceso de producción y el crecimiento de la pequeña mercantilización. Y todo ello −dentro de un sistema global caracterizado también por un tipo de explotación− animado por una fuerza expansiva, sometido a un desarrollo desigual (interno en el seno del campesinado y externo en el marco de una «economía-mundo»), agitado por coyunturas y fluctuaciones específicas (en las que las dimensiones políticas son tan fuertes como las económicas) y minado por contradicciones estructurales, especialmente por la estabilidad técnica y el bloqueo latente de las fuerzas productivas.21
Menos fácil de explicar es la atención dominante concedida a las cuestiones agrarias y la inevitable exclusividad interpretativa de la sociedad rural. Justificaciones basadas en el hecho de que las sociedades feudales eran esencialmente rurales y que el peso demográfico y productivo del sector primario era ampliamente mayoritario no son suficientes, sobre todo si los estudios vienen predeterminados por una perspectiva comparativista y por un imperialismo historiográfico externo, al menos subyacente.22 En otras ocasiones hemos insistido sobre la incongruencia, en la práctica histórica, de este «feudalismo agrario» y, recientemente, Alain Guerreau ha recordado «que Marx, evocando la sociedad anterior al sistema capitalista, ha examinado siempre y sistemáticamente el campo y las ciudades, y que, cuantitativamente, sus textos sobre el artesanado, el capital usurario y el capital mercantil son mucho más abundantes que los consagrados a la renta y a las cuestiones rurales».23 Y, en este sentido, lo más grave ha sido el derivado bloqueo de la esfera de los intercambios y del fenómeno urbano (las «pequeñas villas de mercado» de Hilton y la gran economía urbana) en el desarrollo del sistema feudal. No en cuanto estas se opusieran o fueran incompatibles con el feudalismo (cosa que nadie sostenía, incluso desde el mismo Pirenne, ni podría atribuirse alegremente a la célebre frase que hacía de las ciudades «islas no feudales en un mar feudal»), sino en la medida que no servían para explicar los procesos de reproducción (estructuración y desestructuración) del sistema feudal que, con demasiada vaguedad, se juzgaban internos a la dinámica de la gran explotación y a las relaciones de producción que estas generan. En este punto, y situados un tanto a la defensiva, se ha tendido a asimilar estos elementos a la realidad señorial −enten dida en el más amplio sentido, es decir, aquella que genera cualquier forma de subordinación (económica, institucional o política) sobre una parte de la población− o se ha procurado marginarlos cuando no descalificarlos.
b) En el plano de la teoría, las dificultades mayores provienen de la concepción que normalmente se tiene del concepto «modo de producción», «una combinación o equilibrio dialéctico entre fuerzas productivas y relaciones de producción». No creo que haya problemas en admitir la validez de esta definición como primer esbozo, pero la mayoría de los historiadores marxistas han puesto de manifiesto sus limitaciones.24 Guy Bois, por ejemplo, declaraba hace poco que «se trata de una visión incompleta, inacabada y peligrosa en tanto que inacabada. Una visión que no tiene en cuenta que a cada uno de los modos de producción le corresponde un sistema social y económico propio, dotado de mecanismos específicos y de leyes particulares de funcionamiento».25 El concepto degeneró todavía más cuando se vinculó, en el marco de un debate no específicamente marxista sobre el evolucionismo social, a la «teoría de los estadios» y su necesaria sucesión dogmática. Transformado en un cuadro formal −la dominación económica que individualiza y distingue el sistema esclavista, el feudal y el capitalista−, se le privó de toda substancia y de todo valor explicativo para el movimiento de las sociedades consideradas. La dificultad de fondo en el uso del modo de producción feudal es que, a diferencia del modo de producción capitalista, no es definible sobre la base de connotaciones necesariamente económicas, sino que reenvía siempre a una dialéctica entre formas económicas y formas de dominio político o institucional. Y esta dialéctica es sustancialmente diversa en las distintas fases de la Edad Media y Moderna y escapa a una connotación unitaria.26 Esto ha conducido al «bloqueo de los malabarismos» −la frase es también de Guy Bois− que en estas circunstancias se ven obligados a hacer algunos historiadores marxistas con las relaciones de producción y sus derivados (renta feudal, propiedad feudal, extracción del sobreproducto campesino con una racionalidad unidireccional atribuida a la gran propiedad, coerción extraeconómica, generalizada falta de libertad, etc.). En la mayor parte de los casos (excepciones notables de Dobb, Kula y Finley) se rechaza implícita o explícitamente la noción de sistema social feudal y se evita tomar en consideración «la existencia de sistemas precapitalistas con una dimensión económica propia»: unas veces debido a la recepción dogmática del materialismo histórico atribuible, más que al mismo Marx o Engels, a la herencia leninista-moscovita del marxismo; otras, por reacción instintiva al economicismo o por inseguridad intelectual y cultural para moverse en parcelas positivistas, malthusianas, funcionalistas o de cualquier otro tipo con el peligro de quedarse fuera de los definidos márgenes de la ortodoxia. La última manifestación de esta ortodoxia, rápidamente erigida en principio de autoridad, la encontramos en Robert Brenner, mucho más entusiásticamente recibido que Dobb, Kula o Finley. Si no se acepta la existencia del feudalismo en su dimensión de sistema económico, no hay más opción que atribuir el motor del cambio a los conflictos sociales y, se quiera o no, colocarse más o menos cerca de Brenner para explicar todos los procesos históricos en términos de lucha de clases, es decir, en términos políticos.
CUESTIONES DE MÉTODO
Comencemos por una observación −de principio y de método− preliminar. Cuando hablamos de dinámica o de funcionamiento de la economía feudal en la Edad Media convendría no olvidar que las categorías aplicadas a la sociedad medieval pueden generar innumerables contrasentidos. No me refiero solo a lo que algunos llaman «los abusos del lenguaje» (la denominación de feudal a lo que es señorial) o a la confusión principal de los diversos aspectos que vulgarmente solemos denominar lo económico, lo político y lo religioso. El problema es que categorías como estructuras señoriales, economía campesina, producción y reproducción, ciudad, mercado o estado no son reconducibles a una relación única y puramente económica de dominación con funciones inmutables, sino que requiere un enfoque pluridimensional de las formas de dominación y de las relaciones sociales. Un programa de trabajo preliminar podría ser el indicado por Alain Guerreau, siguiendo la propuesta de Maurice Godelier, de distinguir entre «instancias» (o instituciones) y «funciones» que permiten captar la dialéctica estructura-evolución del proceso histórico con un mínimo de capacidad de abstracción.27 Ello evitaría el empobrecimiento de la investigación histórica y sobre todo el caer en banalidades, especialmente las derivadas de un sentido común historiográfico que hace pasar alegremente de los problemas planteados en las indispensables monografías a la síntesis y el de atribuir demasiado rápidamente una dimensión general a las observaciones particulares.
Sin embargo, cuando se trata de considerar «la existencia de sistemas precapitalistas con una dimensión económica propia», con una dinámica y lógica de funcionamiento específicas, la dificultad mayor reside en que la reflexión ha avanzado poco y en que los escasos intentos realizados para situar la noción de «sistema social» corno elemento primordial de análisis (Witold Kula, Maurice Aymard, Guy Bois, Jerzy Topolski...) no han progresado lo suficiente. Y ello debido probablemente a dos razones: la primera, atribuible a las condiciones de la investigación histórica de los últimos años, se debe a la descalificación institucional del concepto, al triste espectáculo del empirismo efectivo y del esquematismo conceptual que apenas deja lugar a su investigación ni a su discusión; la segunda reside en el carácter localizado y poco universal de los modelos y en la utilización de un bagaje conceptual menos uniformado y aparentemente menos ortodoxo que el de la «feudalización-señorialización».28
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+28
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе