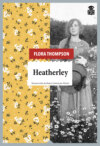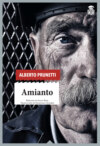Читать книгу: «108 metros», страница 2
108 METROS
THE NEW WORKING CLASS HERO
…una llave, finalmente una llave inglesa: si va bien, se usa para hacer girar las tuercas y desenroscarlas; si no, poniéndola de canto, sirve para destrozar.
LUCA RASTELLO
ADVERTENCIA
Cualquier parecido con personas reales o con hechos reales es pura coincidencia.
El tiempo de la narración ha sido condensado y los tiempos verbales se alternan para reflejar esta estratificación de planos cronológicos. Algunos acontecimientos que aparecen como trasfondo de la novela han sido agrupados deliberadamente por el autor en una unidad temporal ficticia. Eso puede resultar incongruente con la sucesión factual de los acontecimientos históricos.
JURAMENTO
«Nosotros, cocineros del Reino Unido, nos comprometemos solemnemente con Su Majestad a combatir las tristemente célebres bacterias patógenas, habituadas a todo tipo de crueldad y capaces de provocar penosos ataques de vómito y náusea. Nos oponemos a la entrada en suelo patrio de esa degenerada Clostridium perfringens, terrible subversiva que se cuela en los restaurantes y que cuenta con el apoyo logístico de la Clostridium botulinum. Mandaremos más allá del canal de la Mancha a la inquietante Staphylococcus aureus, taimada terrorista de los intestinos, junto a la sedicente Bacillus cereus europea, que provoca espasmos y dolores abdominales, así como nefastos ataques de meteorismo. Y, como leales súbditos de la Corona, prestamos juramento sobre nuestros rodillos de cocina de que erradicaremos de cualquier plato la Escherichia coli y la Campylobacter, bacterias inmigrantes infiltradas en el cuerpo del inadvertido tragador británico que al cabo de cuatro días de incubación producen trágicos efectos y ponen en entredicho el buen nombre de las cocinas del reino de Su Majestad».
God Save the Queen. Nunca me sentí tan inglés como al pronunciar estas palabras.
Con el juramento formulado ante la reina concluía mi curso de formación. Vivía en el Reino Unido y el seminario de cinco horas me otorgó el Food and Health Certificate, un título nobiliario que en Inglaterra se concede por ley a todo aquel que, habiendo sido contratado en la hostelería, manipula o sirve alimentos, ya sea pinche de cocina o jefe de sala.
Por lo demás, corrían tiempos infaustos. El barómetro señalaba tormenta. Se propagaban el recelo y la miseria, el malestar con los extranjeros y las pasiones tristes. Vientos cargados de rencor soplaban y desperdigaban, como latas vacías que ruedan por el asfalto, el victimismo nostálgico del imperio colonial y la ansiedad ante la amenaza de ataques terroristas. En las cocinas de Su Majestad se anunciaba un combate a muerte. Yo también estaba listo para el combate, aunque mis filas eran poco patrióticas y estaban más bien desquiciadas. Errante y plebeyo, había ingresado en el SKANK, el Stonebridge Kitchen Assistants Nasty Kommittee, escrito con K, el Inmundo Comité de Empleados de las Cocinas de Stonebrigde. La más decidida banda de cocineros macarras que jamás haya tenido la suerte de encontrar. Congratulations, les decíamos a la cara a nuestros empleadores, habéis contratado por el salario mínimo a los mayores granujas, gente apta para servir el bodrio que se ofrece en los comedores escolares de Su Majestad la reina Isabel, la segunda de su nombre.
Aparte de vuestro humilde narrador, para repartir el comistrajo había un hooligan y un receptador, asistidos cuando hacía falta por un ladrón de automóviles que fue detenido con el mandil todavía atado a la cintura. Todos ellos, gente entre los veinte y los treinta años de edad, fornidos hijos de la working class británica sin perspectivas de futuro que hacían carambolas con los servicios sociales y con las prestaciones de los programas asistenciales para desempleados. Después estaba Gerald, mi favorito, que conmigo —licenciado universitario proletario que huía del contrato «a llamada» italiano— constituía la parte «instruida» de la banda. Gerald era un actor radiofónico de casi setenta años que idolatraba a Shakespeare; tras sufrir una lesión cerebral había empezado a trabajar en la cocina y disfrutaba asustando a los estudiantes. Empleaba para ello una técnica teatral muy refinada: con el cucharón en la mano, dispuesto a servir una sopa de almidón de patata espesa como el cemento, ante la indefectible fórmula de cortesía de los buenos escolares británicos replicaba con voz de ogro: «Pleasure, my pleeeasuuure», mientras una gota de sudor resbalaba por sus gruesas pestañas y caía sobre las bandejas calientes de bazofia formando ondas concéntricas. Apestaba como un viejo chivo y llevaba puesta durante meses la misma camiseta, marcada con manchas minerales de sudor y embellecida con la mortaja del «ragù alla bolognaise» o con grasa de fritura. A él vuelven ahora mis pensamientos: un saludo para ti, Gerald, gran artista, que te sabías Hamlet de memoria, cantabas obras de Rossini y dejabas consternados a mayores y a pequeños. Menudo equipo formábamos… Maestros de cualquier arte culinario, brillábamos por la unauthorised abscence, misconduct e incompetence, pero también hacíamos honor a la lack of application. Algunos preferían el theft, que viene a ser el latrocinio, aunque todos destacaban en el fighting y en el serious damage to company property, la destrucción de bienes de la empresa. En el terreno de la imagen corporativa éramos de libro: manifiestos maestros de dishonesty y afectados por la intoxication by means of drink, mientras que en las relaciones públicas con clientes y proveedores ofrecíamos todo el calor de nuestra violent, dangerous and intimidating conduct.
¡Menuda chusma, qué gentuza! ¡Canallas del mundo, uníos! Ross, Ian, Gerald y Fatty Boy. Y también Silver, cocinero y contrabandista. ¡Ay, ay! Y antes que ellos estuvo Rodrigo, el adrenalínico angloecuatoriano ayudante de pizzero, y Brian, limpiaváteres de Bristol, insigne mentor en el arte de desatascar con las manos desnudas los mingitorios obstruidos. Todos ellos héroes working class con los que jugué a fútbol, hojeé tabloides parapornográficos y limpié meaderos y comedores mientras pasaba de un despido a otro, perseguido por oscuros fantasmas y por titulares euroescépticos de The Sun, en busca de una forma honorable de sobrevivir bajo el cetro de Su Majestad.
Dios salve a la reina. Presté juramento.
Y que limpie los retretes el que entre en el reino.
OF COURSE I DO
Pues bien, pensaba que solo había encontrado un cocinero, y en cambio había descubierto toda una tripulación. Entre Silver y yo hemos conseguido reunir en pocos días una partida de lobos de mar, los más recios donde los haya. No son agradables a la vista pero, a juzgar por sus caras, se trata de gente con un espíritu verdaderamente indomable. Yo digo que podríamos hacer frente a una fragata.
ROBERT LOUIS STEVENSON, La isla del tesoro
Margherita, la pizza en honor de Margaret Thatcher.
Margherita, la pizza en honor de Margaret Thatcher.
Margherita, la pizza en honor de Margaret Thatcher.
No dejaba de repetir este estúpido mantra —faltando al debido respeto a la reina Margherita, desposeída de ese título— con la esperanza de que el fantasma de la Dama de Hierro, desde las profundidades del círculo de Malebolge, accediera a cumplir el sueño de un joven emigrante italiano: encontrar trabajo en Inglaterra. Yo ya había llamado a las puertas de cinco pizzerías italianas del downtown, el área central de Bristol. Me veía obligado a rascar en las puertas de los restaurantes italianos porque mi inglés era ridículo. Mejor dicho, era «mecánico». Si quería decirle a alguien que era afortunado, le decía: «You’ve seen a nice world». Que era la traducción, palabra por palabra, de la recurrente expresión livornesa: «Has visto un bonito mundo». Y si alguien me miraba mal, yo lo apostrofaba con una sapiencial sentencia de Maremma: «How wish to drink eggs»; o sea, «Avoglia te a be’ ova», que es como decir que tendrías que crecer para llegar a mirarme a los ojos. Pero los anglófonos, ante mis preguntas, me atravesaban con la mirada, como si yo no existiera. Tal vez era culpa mía, porque hablaba como un traductor automático y nadie me entendía. Con mi estrambótico autismo traductor, pensaba que debía tocar hierro —el equivalente italiano de tocar madera— en el momento de presentarme a un puesto de trabajo. El hierro trae suerte y un poco de superstición no cuesta nada. ¿Pero dónde podía encontrar un sano lingote de hierro no oxidado, forjado en la acería de Piombino, templado en caliente y en frío, en aceite y en gasóleo, y perfilado con una amoladora de cepillo? La única pieza de hierro que me venía a la mente era Thatcher; la Dama de Hierro, precisamente. La Baronesa de Hierro no trajo buena suerte y su fantasma se tomó como un desafío mi irónica evocación. Si hubiera conocido mejor las costumbres inglesas, touch wood, para invocar la suerte hubiera tocado madera, nada de hierro. De esa manera, con una fórmula blasfema, lo único que logré fue liberar las fuerzas malignas que gravitaban sobre el proletariado británico.
Sin embargo, encontré trabajo. Vestido de blanco, un color ceremonial en el que no desentono, me presenté ante la dueña, una mujer de Salerno que había emigrado con sus padres a Inglaterra a finales de los años sesenta. Me nombró pizzero casi como si fuera una investidura feudal y la cosa no me cogió por sorpresa, dado que en ese país aún hay una monarquía. La dueña me hizo inclinar la cabeza y, poniéndose de puntillas, amarró en mi cuello un pañuelo azul con un nudo corredizo. En cuanto a su marido, era de Véneto y había llegado al Reino Unido a principios de la década de los ochenta. El primer día me habló de su época del servicio militar. Al margen de eso, solo se acaloraba cuando descorchaba una botella de vino prosecco. También él hablaba un inglés basto, aunque el mío era peor. Además, en la cocina, que era donde estaba yo, no se usaba nunca el inglés. El personal era italiano o latinoamericano, solo las camareras eran británicas. Tuve que aprenderme sus nombres (para llamarlas cuando la pizza salía del horno), igual que ellas habían tenido que aprenderse de memoria los platos de la carta. Fin de la comunicación. Las cuatro paredes entre las que iba a tener que pasar las jornadas de trabajo estaban divididas en varios ambientes: el almacén y la cocina, un purgatorio dedicado a la infelicidad y a las quemaduras de segundo grado; la sala, para el tránsito de las camareras y para la siembra de clientes, donde los estómagos se hinchaban y los vasos capilares de las piernas femeninas se rompían; y el horno, anexo a la cocina, el lugar de mi reclusión, de apenas cuatro metros cuadrados, con una temperatura media registrada de cuatrocientos grados centígrados. Aparte, el plano del local incluía un cuarto siniestro, pequeño, cerca de los baños, que los titulares del negocio amueblaron a modo de habitación; entre ositos de peluche y muñecas de porcelana, allí ingresaban a las camareras que se desmayaban durante el servicio. Aparte de los Teddy bear, en el cuarto había una pequeña biblioteca, con numerosas revistas de cocina colocadas al lado de libros racistas, escritos en lengua italiana, que defendían la supremacía de la dieta mediterránea sobre la cocina foránea. En la planta de arriba había también unos dormitorios, en los que todo el personal no inglés de la cocina, incluido yo, tenía alojamiento, previa detracción de una parte de nuestro sueldo. Un salario decente en comparación con el itálico pero que, con las fantasmales deducciones por gastos de manutención, alojamiento y cuestiones legales nunca aclaradas, no llegaba al minimum wage, el umbral del salario mínimo en el Reino Unido, equivalente a seis libras y media por hora.
Una capricciosa… Tomate, champiñones, aceitunas, jamón york, alcachofas, mozzarella, huevo… ¡Pala! ¡Al horno! Qué descarados… Sí, está casi lista, señora… Ya voy… Vuelta… Plato… ¡Pala!… ¡Liza! Llévate esta pizza… Bloody hell! Why tell me why, why don’t you die?… Sí, ya voy… Haaallooo… ¿Qué carajo estás mirando? ¿Hace falta orégano? Y apúntalo en esa fucking hoja… ¿Cuántas son para llevar?… Lo que le llevaría yo es un cerebro… Cartón… Vuelta… Listas… ¡Pala! ¡Liza!… Anchoas… alcaparras… mozzarella… Al horno… ¿Que hay demasiada harina por el suelo, boss? ¿Cuánta tienes tú en el cerebro? Dígame, señora… ¿Una pepperoni con mucho relleno? Yes, madam… Sí, sí, sí… See my face… not a trace… No reality… and I don’t work… I just speed, that’s all I need, I’m a fucking cook… Bloody hell… Ya no pasa. ¡Pala! ¡Liza! Llévate esta pizza, está fría…
Esto es un extracto del stream of consciousness de un pizzero emigrado. Repítelo durante diez horas al día, siete veces a la semana y cuatro veces al mes, y ganarás un puesto de trabajo en un restaurante italiano al otro lado del canal de la Mancha. Concretamente, mi labor consistía en preparar la fila de bandejas con todos los ingredientes, hacer la masa, mantener el horno en funcionamiento, amasar, aderezar y hornear las pizzas para los ciento cincuenta comensales diarios repartidos en dos turnos de comida y cena, limpiarlo todo e irme a dormir evitando distracciones y contacto con los británicos, que a decir de la propietaria eran arrogantes y maleducados, y reclamaban la payslip, la nómina. Nosotros no, trabajábamos sobre la base de la confianza. Sin inútiles contratos. Porque los italianos son honrados y la palabra de honor lo es todo. Y además formamos una gran y armoniosa familia. Vamos todos en el mismo barco, palabra de marinero. A propósito de marineros, para combatir el aburrimiento le pedí al cocinero que me enseñara a hacer nudos. El chef, mitad inglés y mitad cualquier otra cosa, extranjero en cualquier lugar y ciudadano del mundo, se llamaba Silver y era un desecho del mar; es decir, había trabajado como marinero en el Caribe y en Madagascar, pero después alguna corriente desafortunada —y un grave accidente laboral que le dejó una pierna lisiada— lo empujó hacia la orilla inglesa del canal de la Mancha. Pidió asilo en una cocina de Bristol y el pescado ya solo lo tocaba con el romero. Era un bucanero que había recalado en todos los puertos antes de quedar varado en tierra por problemas de la vida, cansado y desilusionado. Empleaba todas las lenguas del mundo en cada frase. Comenzaba en italiano, continuaba en español y acababa con una maldición en inglés. «Need a fucking deiof, guess’it?», decía para reivindicar un día de descanso, el day-off. Era un tipo tan viejo como el mundo, con el pelo blanco, estropajoso y largo, unos gruesos pendientes circulares y unos tatuajes descoloridos y ya casi invisibles que marcaban su piel coriácea, llena de venas y tumefacciones. Con los nudos era un maestro John Silver. «Edge of the corda longer, put a finger like that, a ponte, pelotudo, la corda attorno al dito, poi tra il dito e l’altro capo e stringere. Cam’on. Thezit». Dicho y hecho. ¡Y qué bien corría el nudo! Pero también corrían las miradas de la jefa a lo largo de mi espalda al verme ocioso, ejercitándome con los nudos y charlando con Silver, que fumaba su tabaco rubio encogido por la tos frente a la puerta trasera del local. Y el ocio es el padre de todos los vicios, se quejaba la madam, bien lo saben los británicos —nos explicaba con el sentido común de un esclavista—, que no quieren los trabajos duros y que viven del estado del bienestar y de los subsidios… «Esos se creen que Gran Bretaña es el árbol de la cucaña… y la isla del tesoro», decía ella. Y en ese momento el cocinero Silver erguía sus orejas, aunque seguidamente volvía a fijar la mirada en la tabla de cortar y en la cebolla. Yo sentía curiosidad por ese asunto del subsidio de desempleo, misterioso mecanismo del estado del bienestar sobre el que la madam se mostraba reacia a ofrecer detalles. Lo mejor era, añadía la jefa, que nosotros los italianos nos mantuviéramos alejados de aquellos gamberros rubios. Hooligans. Eran camorristas, nos decía. Chusma. Troublemaker. Gente que en Italia estaría en la cárcel. Así que ojo con relacionarse con los británicos. Porque, después de todo, nosotros no estábamos solos. ¡Qué oportunidad única! Nos entretenía el jefe. Con su segunda botella de prosecco, el boss venía a hacernos una visita al dormitorio de la planta superior, por lo general durante la pausa entre los dos servicios del día, a eso de las cuatro de la tarde. ¡El viejo nos contaba con tono melindroso sus pulsiones de adolescente y elogiaba los blancos muslos nórdicos, hay que joderse! Y el huevón no nos pagaba por aguantar sus evocaciones alcohólicas. Claro que, como jefes, aquellos dos eran raros. Ella encauzaba con la lectura de revistas de cocina su complejo de inferioridad respecto a los ingleses («la dieta mediterránea es la mejor del mundo, los británicos no tienen tradición culinaria», decía), mientras que el boss, cuando estaba sobrio, era un fanático de la técnica, un fetichista de los engranajes que disfrutaba solo con pensar en la leve fricción de los rodamientos de bolas de la máquina de picar mozzarella. Sin embargo, era habitual que estuviera borracho y entonces repartía a mansalva refranes de Padua, como: «Caldo de gallina y brebaje de catina». Y un compañero napolitano y yo nos mirábamos con asombro.
A diferencia de él, la jefa era una pragmática que no se permitía vicios y solamente sonreía cuando se entregaba a una peculiar contabilidad. Su pasión más perversa consistía en anotar en una pequeña agenda el número diario de clientes, comprobar cuántos había habido un año antes, felicitarse por el hecho de que ahora habían ido algunos más, hacer predicciones para la jornada siguiente y advertir a los empleados de que el día después no iba a ser mejor que el que estaba acabando. Decía: «Mañana esperamos trescientos». Y yo tocaba hierro, madera y mi entrepierna para conjurar esa fatal eventualidad. Pero normalmente era más abierta, hacía previsiones dentro de una horquilla, como una parábola con puntos de máximo y mínimo. Seria como una profesora de matemáticas ante la pizarra, señalaba: «Mañana, entre siete y trescientos». Así era difícil equivocarse. A mí me recordaba a las SS: «Mañana vamos a liquidar entre tres y tres mil, ya veremos». Hay que decir que eso de los números era milagroso para ella, demostraba que había hecho bien matriculando a su hijo en la carrera de estadística en un prestigioso college de Bristol —él sí podía relacionarse con los británicos—, porque las cuentas cuadran, las matemáticas no son una opinión, dos más dos suman cuatro, tanto va la gata al tocino que se deja una patita, como dice el refrán… Hablando de grasas animales, hubo un tiempo en el que los italianos de la emigración de antaño, antes de que se organizaran para hacer circular los alimentos de un extremo a otro del planeta, preparaban el sofrito para el ragú con lardo inglés, como en Bolonia. Luego empezó a llegar el aceite de oliva. En Inglaterra al ragú lo llaman bolognaise y yo no entendía por qué. En Toscana lo llamaba ragú a secas, pero en mis primeros veinte años de vida apenas había salido de las provincias de Grosseto y Livorno, y creía que todos comían las pappardelle con jabalí de la misma manera a lo largo y ancho del globo terráqueo. Fue algo que aprendí en esa cocina de Bristol, donde el cocinero era el viejo marinero John Silver. Me lo explicó él, que sabía de cocina y de italianos emigrantes. «Down in the South Italy, cumpà, se hace el ragú a la napolitana, verdad? Not mince meat, like bolognaise, instead metti pezzi di carne intera, isn’t it?», me decía Silver apoyándose en su muleta. Después se ajustaba la larga cabellera blanca bajo su gorro de chef. Y seguía hablando en esa extraña lengua mestiza: «Onion o cebolla que sea, you put it into the pan, when it looks like gold». «¿Cuando la cebolla esté dorada?». «Mais oui, bien sûr, il faut faire le revenir… alè, il soffritto… then you add bacon and involtini más pork sousages and meatboals… then tomatos soace like the rain». «Like the rain?». «Mais oui, come se piovesse, così diceva un italiano… about tomatoes… tondo roma e san marzano are the better ones, verdad? But in any case, feel free to do lo que quieras, cumpà, fai un po’ come cazzo ti pare, con Silver, né re né ricetta… That’s my own ragù alla napoletana, fuckin’ hell, others do de otra manera, I don’t give a fuckin’ shit about». Yo seguía la clase culinaria de Silver con admiración, contemplando sus dientes de oro cuando tosía o cuando se quedaba con la boca abierta porque se embarullaba con el italiano y con el español y afloraban en sus labios palabras francesas o portuguesas. «Bloody pigs, les vaches hablan only one tongue», decía, «tongue, idioma, lengua, cómo se dice…». «Old sea wolf like mine habla todas palabras…». Y luego saltaba al inglés: «Italian immigrants came from Stivale to Cool Britannia in the Sexties… even before the Beatles… then put restaurants and shops in London and Edinburgh… barber shops, mainly… Muy bueno el pelo cortado desde el Tano pelotudo… Just few marineros, todos se volvieron shop-keepers o constructor, builder, cómo se dice… albañil. So, italian non trovare involtini del carnicero de Napoli, bloody mammata, y cocinaron mince meat, macinato… así no ragù napolitana sino ragù bolognaise… Capisciamé, maccarò?». Yo comenzaba a hacerme una idea interpretando las palabras de Silver. Todos aquellos cocineros napolitanos comenzaron a hacer el ragú a la boloñesa en Inglaterra como se hace en el norte de Italia, porque era más sencillo encontrar manteca de cerdo o panceta y mince meat, carne picada, que aceite de oliva y carne troceada para la salsa napolitana; eso quería decir Silver. De ahí vino lo de la bolognaise, me dije a mí mismo, aunque seguía sin explicarme por qué se le da el nombre de pepperoni a la pizza con salami picante, algo sobre lo cual ni siquiera John Silver pudo darme información.
Tras estas divagaciones culinarias y estas recetas de filibusteros, vamos al ayudante de pizzero que un buen día el boss puso a mi vera en el trabajo. Ni italiano ni británico, Rodrigo era latinoamericano, si bien esa categoría en ocasiones era incluida en la de PIGS mediterráneos. Formábamos una espléndida pareja; yo, jabalí sentimental, execrador masivo de todo, y Rodrigo, una especie de hurón de pizzería, ecuatoriano de dieciocho años con un excelente inglés callejero, magnífico ejemplar adrenalínico de una progenie de velocistas que podía hacer de todo corriendo. Era veloz de actitud y eso hacía que pareciera diligente y entregado al trabajo. En realidad, disfrutaba manteniéndose por encima de los récords, pero solo uno de cada setecientos movimientos que sugería ante la mirada alucinada de la jefa era un gesto de trabajo. El resto consistía en sonrisas a los clientes, un rascado de la entrepierna, un escupitajo en la harina, un choque de hombros conmigo, un par de rondas jugando a la morra, un empujón de pubis contra el plan de trabajo de la pizzería, dos o tres ejercicios de gimnasia y algunos pasos de baile. Disfrazaba toda esta performance con actos que a primera vista parecían justificarse por el atracón de trabajo, e incluso yo pensé durante los primeros cinco minutos que estaba tratando con un estajanovista. Silver lo llamaba «el mozo», en parte mozzo de barco filibustero y en parte camarero. En efecto, era una especie de factótum. Un factótum que prácticamente no hacía una mierda. Porque embaucaba con su velocidad, embaucaba de un modo espléndido. Era un motor inmóvil y revolucionado que nunca metía una marcha. Yo estaba siempre enfadado por el tute de trabajo. Rodrigo parecía decirme: «Eh, chico, ¿qué cojones haces? Take it easy. Tómatelo con calma, vayamos de farol para subirnos a la chepa de los jefes». Así que empezamos a marcarnos faroles. Y él faroleaba de lo lindo y Silver nos seguía el juego, con sus venas de extoxicómano palpitando de entusiasmo a lo largo de sus antebrazos: «Carajo, la chingada. Ándale a la mierda a la mad’m. Fucking bluff hacemos, ¿verdad?». A veces también le divertía mostrar sus cartas y llevaba a situaciones sublimes la mofa a los jefes. Disfrutaba dejando claro que estaba fingiendo, que no llevaba nada en la mano, que habían sido unos estúpidos al creerse la ilusión de que él se dejaba explotar por un puñado de monedas de estaño con la cara de la reina estampada en ellas. Por ejemplo, aquella ocasión en que íbamos retrasados con la preparación de los ingredientes, media hora antes de que empezaran a llegar clientes al local, y Rodrigo se presenta ante la jefa, engallado y orgulloso como Stajánov el día de la conclusión del plan quinquenal, y le anuncia que los pizza-chefs no tenemos tiempo para comer porque hay mucho que hacer. La cocina, además, está desguarnecida debido a que Silver ha desaparecido sin dar explicaciones. El pirata de la despensa vuelve de repente, con los párpados entrecerrados y voz pastosa, diciendo: «Vengo del jodido chopin». Y yo pienso que está cabreado con el compositor polaco, pero él aclara: «No, chopin, to buy, comprar». «Ah, shopping», contesté. Y él: «Sí, chopin jodido en la supermarqueta y así pongo le glosserie en el freeezar y empezamos, dale, tanito. Y luego trabajo hasta la muerte, puedes believe it!». La jefa se deshace en lágrimas ante la heroica dedicación del primer chef y de los pizzeros. Todos comiendo y nosotros ajetreados. Pasan cinco minutos y nos sentamos, pero solo para tomar un bocado, están todos informados. Silver hace una promesa de marinero en su spanglish: «¡Hoy nos damos la chingada acá en kitchen, locos, no hay time, solo comida rápida, fucking infierno!». Pasan otros cinco minutos y todos se levantan, excepto los pizzeros; es decir, Rodrigo y yo. Porque Silver no comía casi nada, aparte de analgésicos. Pasan quinientos bocados y cincuenta minutos, y Rodrigo y yo aún estamos sentados, comiendo, con la pizzería que parece un vertedero, con la madam atónita y nuestros platos repletos de restos de cigalas. «Menos mal que hoy no comían en la pizzería», comenta la dueña, pensando que éramos unos locos, más que unos arrastrados. Era una forma de burlarnos del jefe y de la jefa: generar expectativas y luego defraudarlos de golpe, o mostrarnos neutros, como dos pistoleros que no necesitan apuntar para tumbar al enemigo. Y como dos pistoleros vigilábamos nuestras espaldas, preparados para imitar a un mastín gruñón cada vez que la responsable del establecimiento nos dedicaba una mirada amenazante. Rodrigo es capaz de lanzarse dentro del horno para darle la vuelta a una pizza, lograrlo, colocar otras tres en un santiamén y mientras tanto simular algún estornudo para fingir una improbable alergia a la harina. Pero entonces va y echa un trozo de atún sobre una focaccia que —¡Bloody infierno!— ya se está quemando en la placa de cocción… Ahora me dobla por este otro lado… Está desatado… Babea… Moquea… Prepara tres platos… Cabezazos contra el mármol de la encimera. Silver se une a nosotros: «Dale dale, cam’on, la chingada de la puta madre que te contraparió». Y luego: «¡Aaachís, aaachís!». Sí, simula estornudos… Ahora Rodrigo les hace señas a sus amigos ecuatorianos… están esperándolo fuera del local… Limpia la pizzería en el tiempo de una parada en boxes… Canta una cumbia… No trates de cansarme, yo no me canso… Es un compresor… Sopla la harina… Salta desde la ventana al asiento de una escúter y se esfuma como un condenado espíritu en la delgada línea de asfalto que se pierde en la noche.
Ese era Rodrigo: se lanzaba dentro del horno para rebotar en los cajones, surgía del saco de harina tan blanco como el trasero de una dama victoriana y se duchaba con el grifo de cerveza mientras la bóveda del horno reventaba de calor y la camarera sudaba y las focacce se quemaban. Rodrigo imaginaba un mundo de chicas tan calientes que nuestro horno se apagaría de envidia al compararse con ellas. Chicas que, aseguraba él, incendiarían nuestros corazones de pizzeros cansados. Y entonces Rodrigo y yo haríamos el amor con todas esas chicas dibujadas con el dedo sobre la superficie de mármol manchada de harina; chicas soñadas, vistas, inventadas o recortadas de la página 3 de The Sun. Y ya no habría lugar para el ruido de las comandas arrancadas del bloc de las camareras y ellas mismas, las camareras, se unirían a las orgías de tripudio del personal de sala y sobre los sacos de harina Premiato Mulino Molinari Enrico haríamos saltar chispas con nuestros cuerpos, haríamos la carretilla sobre los sacos de treinta libras y la postura del perrito sobre los de cincuenta, el misionero sobre la harina doble cero y, en la apoteosis de orgón del personal de sala del restaurante organizaríamos, con diez sacos de harinas especiales de grano americano Manitoba, uno de los «asientos de pizzero» más lascivos de todos los tiempos, algo que ni siquiera los insurrectos del motín de la ginebra pintados por Hogarth habrían podido imaginar… Pero nosotros podíamos imaginar cualquier cosa porque éramos los hijos desheredados del molinero, los bastardos de la levadura, los desertores de las schiacciate, los piratas de las cocinas. Y al calor de nuestros antojos soñábamos con cocinar el calzone del tesoro de John Silver: con harina por fuera y con dinero para todos por dentro. Eso éramos, para que os hagáis una idea.
Ahora voy a iluminaros con una de las pequeñas venganzas que nos tomábamos. Para la clientela, como podéis imaginar, disponíamos del laxante Guttalax, medidor de la soberbia y de la arrogancia, terror de todo engreído consumidor de pasta fermentada. Pero con la jefa no podíamos echar mano de recursos tan drásticos. Así que nos inventamos una estrategia para hacerla rodar al cubo de la basura. Os estaréis imaginando una situación titánica, con vuestro pizzero favorito silbando La Internacional mientras vuelca a la codiciosa capitalista en el cubo de los desperdicios, pero vais mal encaminados. La situación era mucho más sutil e ingeniosa. Hay que decir que la madam andaba siempre cerca del horno, fingía que estaba ocupada consultando quién sabe qué papeles, pero en realidad le daban ataques de estrabismo para tenernos bajo control con el rabillo de sus ojos. Además, aguzaba el oído y trataba de escuchar si los empleados estaban hablando de ella. De modo que nosotros, cínicos e ingratos trabajadores, cuando veíamos volver a una camarera jadeante con una pila de platos llenos de sobras decíamos, no muy alto —como si estuviéramos conspirando— pero lo suficiente para que la dueña lo escuchara: «Una pizza back». Por lo general, si una pizza viene de vuelta es porque no ha gustado: está quemada, mal aderezada o sosa. En cualquier caso, «Una pizza back» es una fórmula mágica. Basta con pronunciarla y la jefa, que está fingiendo desinterés, se precipita hacia la cocina. Abandona la caja, dejándola desprotegida, a merced de la extracción de dinero por parte de Silver, para meter la cabeza en el cubo negro de la basura. Navega entre desperdicios, se mancha de ensaladilla rusa mientras restos de pollo se le cuelan en los puños de la camisa, el arroz se le mete bajo las uñas y las manos le apestan a atún, pero la pizza no aparece. Ella bracea entre esa turba pútrida, típica de las costas escocesas, aunque en esta ocasión no aparece. Lo cierto es que está allí, pero ni de coña se lo vamos a hacer saber; además, las camareras siempre se aseguran de enterrar las pizzas que vienen de vuelta bajo una avalancha de conchas de mejillón. Pero cuando la pizza está porque realmente ha venido back y ella la encuentra no hay nada que hacer: se planta allí impasible y nos pasa la cuenta de nuestras fechorías. Quiere que vomitemos nuestros pecados, se espera una confesión completa, un arrepentimiento en todos los aspectos. Nos convoca ante el cubo negro de la basura como si fuera un confesionario. Examina los motivos, nos hace ver que la pizza está demasiado hecha, o demasiado poco. Luego, si le señalamos que está bien hecha, no se resigna, arranca un trozo y se lo traga junto con una colilla de cigarrillo que tiene una costra de carmín y nos dice: «Se ve que está mala» (me lo creo, sabe a nicotina y a Chanel n.º 5 mezclado con harina quemada). Finalmente quiere que manifestemos nuestra contrición de manera concreta y productiva; o sea, que como penitencia celebremos el doloroso misterio de un rosario de cincuenta pizzas amasadas y aderezadas sin remuneración alguna.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+35
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе